El Plan del Millón de Viviendas de Suecia: origen, desarrollo y lecciones para España

En las décadas de 1960 y 1970, Suecia emprendió un ambicioso programa de construcción de viviendas conocido popularmente como Miljonprogrammet o “Plan del Millón de Viviendas”. El objetivo era sencillo de formular pero enorme en escala: construir un millón de viviendas en un plazo aproximado de diez años. Este plan surgió como respuesta a una aguda escasez de alojamiento en el país nórdico, causada por la rápida migración del campo a las ciudades y el boom demográfico de la posguerra. Hoy, medio siglo después, España se enfrenta a una crisis habitacional de distinta naturaleza pero igualmente desafiante, marcada por la falta de vivienda asequible, el encarecimiento del alquiler y la dificultad de emancipación de los jóvenes. En este artículo exploramos el origen, contexto, logros, fracasos y legado del plan sueco, y reflexionamos sobre cómo ese modelo podría inspirar soluciones a la actual crisis de la vivienda en España.
Contexto histórico: Suecia en los años 60 y la necesidad de viviendas
A mediados del siglo XX, Suecia vivió un período de fuerte crecimiento económico y transformación social. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país (que se había mantenido neutral) experimentó un boom industrial y demográfico. Sin embargo, este desarrollo produjo tensiones en el mercado de la vivienda: durante los años 50 y primeros 60 la escasez de viviendas se volvió grave. Muchas familias vivían hacinadas en pisos de mala calidad y sin comodidades modernas. Era habitual en las ciudades suecas encontrar hogares con varias personas compartiendo cuartos diminutos en edificios antiguos y deteriorados. En Estocolmo, por ejemplo, más de 100.000 personas estaban en lista de espera de una vivienda digna en 1960. La situación resultaba insostenible para un país que aspiraba a consolidar su Estado de bienestar.
Diversos factores explican esta crisis habitacional sueca de la posguerra. Por un lado, la migración interna: la población se estaba concentrando en las áreas urbanas, atraída por el empleo industrial, lo que dejaba obsoletas o vacías muchas viviendas rurales mientras las ciudades se saturaban. Por otro lado, el llamado «baby boom» –el aumento de la natalidad tras la guerra– hizo que los jóvenes nacidos en los 40 y 50 comenzaran a independizarse en masa hacia mediados de los 60, formando nuevos hogares y aumentando de golpe la demanda de pisos. Este fenómeno coincidió con la salida de casa de toda una generación que hasta entonces vivía con sus padres. El resultado: un “cuello de botella” en la oferta de vivienda que requería una intervención urgente.
El problema era reconocido a nivel político. En 1959 se nombró en Suecia una comisión investigadora de la construcción residencial (Bostadsbyggnadsutredningen) para cuantificar las necesidades de vivienda y proponer soluciones. Los resultados del estudio fueron contundentes: hacían falta alrededor de 1,5 millones de viviendas nuevas en un horizonte de 15 años (1960-1975) para acabar con el déficit acumulado. El informe también abogaba por racionalizar y modernizar los métodos constructivos para poder edificar más rápido y a menor coste. Este diagnóstico técnico allanó el camino para que, en 1964-1965, el gobierno y el Parlamento sueco tomaran cartas en el asunto.
Objetivos y puesta en marcha del “Miljonprogrammet”
El gobierno socialdemócrata sueco, con amplio consenso político, aprobó en 1965 la resolución de lanzar un plan nacional de vivienda sin precedentes. Popularmente se le conoció como Miljonprogrammet porque perseguía el objetivo simbólico de “un millón de viviendas en 10 años”. En realidad, las metas oficiales incluso superaban esa cifra: sectores políticos proponían 1,1 a 1,5 millones de nuevos hogares antes de 1975. Con esta iniciativa, Suecia pretendía no solo acabar con la escasez, sino también mejorar el estándar de las viviendas: que cada familia tuviera un piso moderno, bien equipado, con calefacción, baño e instalaciones adecuadas. Era un proyecto acorde a la visión igualitaria del “Folkhem” o hogar del pueblo, la sociedad del bienestar sueca, que consideraba la vivienda digna un pilar fundamental del progreso.
Para hacer realidad este plan tan ambicioso, fue necesaria una fuerte intervención pública en varios frentes:
- Financiación: En 1959 Suecia había reformado su sistema de pensiones y creado los fondos de pensiones laborales (AP-fonderna). Esta reforma generó un volumen significativo de capital público, que se canalizó en parte hacia préstamos para la construcción. En esencia, los ahorros de los trabajadores sirvieron para financiar las viviendas que ellos mismos ocuparían. Además, el Estado ofreció créditos hipotecarios con condiciones ventajosas a quienes construyeran a gran escala. Se ajustaron las condiciones de los préstamos inmobiliarios para premiar los proyectos de gran envergadura, dando prioridad a los planes urbanísticos que incluían más de 1.000 viviendas. La lógica era aprovechar economías de escala: a mayor número de viviendas construidas juntas, menor coste unitario.
- Rol de los municipios y leyes urbanísticas: Tradicionalmente en Suecia los municipios tenían responsabilidad en vivienda social, pero sus límites geográficos restringían la expansión. En 1959 se aprobó la Lex Bollmora, una ley que permitió a los ayuntamientos construir viviendas fuera de sus propios términos municipales. Esto facilitó, por ejemplo, que la municipalidad de Estocolmo promoviera barrios enteros en suburbios cercanos más allá de su frontera administrativa. Se potenció la planificación regional coordinada, de modo que las ciudades pudieran crecer sobre suelo disponible en la periferia.
- Colaboración pública-privada: Aunque a veces se piensa que el millón de viviendas fue solo vivienda pública, en realidad participaron todo tipo de promotores. Un tercio de las viviendas se construyó por las compañías municipales de vivienda social (allmännyttan), otro tercio por cooperativas de vivienda privadas (bostadsrättsföreningar, un modelo sueco de cooperativas de propietarios) y el resto por promotores privados tradicionales o autoconstrucción de casas unifamiliares. Es decir, el Estado marcó el rumbo y puso el dinero, pero la ejecución involucró tanto al sector público como al privado, bajo ciertas normas comunes.
- Estandarización y normativa de calidad: Para asegurar que las nuevas viviendas tuvieran un nivel adecuado, se establecieron estándares detallados de diseño. La directriz estatal denominada “Buena Vivienda” (God bostad, publicada entre 1964 y 1976) fijó medidas mínimas para habitaciones, cocinas y baños, tamaños de armarios, equipamiento, etc., que debían cumplir todos los proyectos acogidos al plan. Por ejemplo, las cocinas fueron diseñadas con módulos estandarizados, y se llegó a hablar de “construir un millón de cocinas en 10 años” adaptadas al nuevo estándar sueco. También se impulsó el uso de métodos industrializados: elementos prefabricados de hormigón, ensamblaje en serie, etc., que permitieran acelerar las obras. Esta normalización garantizó que incluso las promotoras privadas siguieran ciertos criterios de calidad y eficiencia marcados por el gobierno.
Mapa interactivo de la ubicación del millón de viviendas: https://gis2.boverket.se/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=b22ed3a1c3174ab1ba365bce00cf0c58
Esquemas oficiales y propuestas urbanas: https://vaxer.stockholm/siteassets/stockholm-vaxer/omraden/stadsutvecklingsomraden/fokus-jarva/strukturskiss/utkast-slutleverans_250424_lowres.pdf
Tipos de viviendas construidas e impacto urbanístico
El Plan del Millón transformó el paisaje urbano de Suecia. La mayor parte de las viviendas construidas fueron edificios de apartamentos modernos de varios pisos, adecuados para albergar a la creciente población urbana. Sin embargo, el programa no se limitó a torres de pisos uniformes; también incluyó barrios de casas adosadas y viviendas unifamiliares. De hecho, aproximadamente un tercio de las nuevas unidades fueron grandes bloques de pisos (de mediana o gran altura), otro tercio fueron edificios bajos o medianos, y el tercio restante correspondió a casas pequeñas de uno o dos niveles. Esta diversidad tipológica buscaba dar cabida tanto a familias obreras que preferían pisos en alquiler, como a aquellos que aspiraban a una casa con jardín en las afueras.

Un ejemplo representativo es el barrio de Rosengård, en Malmö, edificado durante el Miljonprogrammet. Este tipo de planificación, común en la época, se inspiraba en ideas funcionalistas: priorizar la funcionalidad y la higiene por encima del ornamento. Las zonas del plan sueco se diseñaron integrando viviendas con servicios y evitando la mezcla caótica del tráfico urbano tradicional. En los nuevos barrios, la red de calles ortogonales fue reemplazada por una trama moderna de vialidades y senderos peatonales segregados. Se construyeron carreteras anchas para automóviles en la periferia de las áreas residenciales, mientras que el interior de los barrios contaba con paseos peatonales, puentes y túneles que permitían caminar sin cruzar tráfico rodado. Esta separación tajante entre coches y peatones –plasmada en el plan SCAFT de 1968– buscaba entornos más seguros y tranquilos para los residentes. A menudo los edificios residenciales se disponían en forma de bloques abiertos rodeados de espacios libres, en contraste con las manzanas cerradas tradicionales.

Cada nuevo desarrollo incluía centros con servicios sociales y comerciales. Por ejemplo, en muchos de estos distritos planificados se construyeron escuelas, guarderías, centros cívicos, polideportivos y galerías comerciales de barrio. La idea era que cada conjunto de 4 o 5 vecindarios conformara una “ciudad dentro de la ciudad”, autosuficiente en cuanto a equipamientos. Un caso citado a menudo es el área de Skärholmen (Estocolmo), inaugurada en 1968, que se concibió junto con otros barrios vecinos (Sätra, Bredäng, Vårberg) para conformar una subciudad con su propio gran centro comercial, rodeado a su vez de pequeños núcleos de tiendas de alimentación en cada vecindario. Asimismo, estos proyectos se coordinaron con la expansión del transporte público: en Estocolmo se extendió la red de metro hacia los nuevos suburbios, y en Gotemburgo se prolongaron las líneas de tranvía hasta los distritos de nueva construcción. De esta manera, se intentaba que las viviendas del millón no fuesen guetos aislados, sino barrios bien conectados al tejido urbano y con calidad de vida suficiente para atraer a las familias jóvenes.
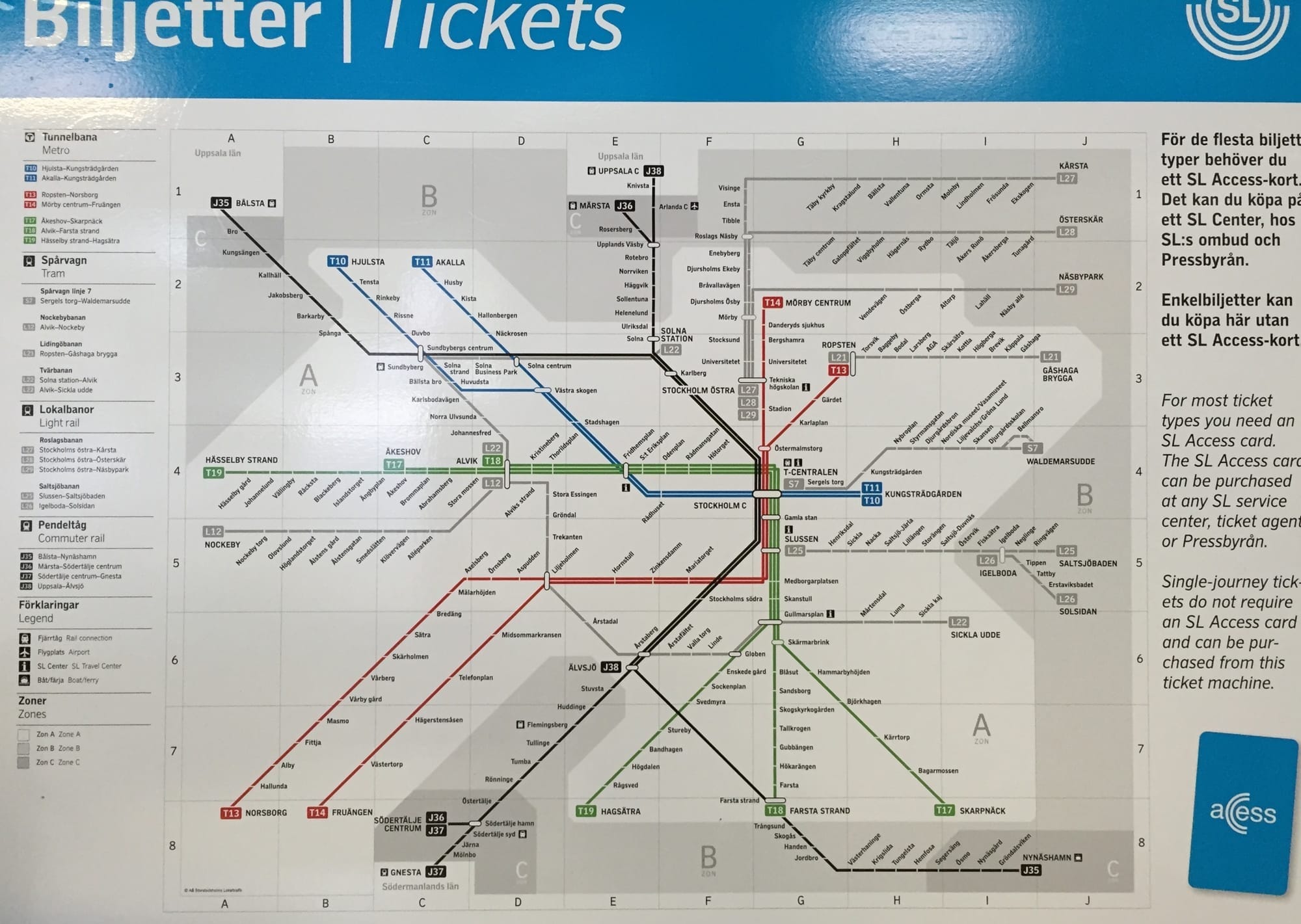
Cifras del programa: viviendas construidas, duración y presupuesto
El Plan del Millón de Viviendas se desarrolló esencialmente entre 1965 y 1974 (aunque algunas obras comenzaron antes y otras se terminaron después). En ese periodo, Suecia logró construir en torno a un millón de nuevos hogares. Las estadísticas varían ligeramente según la fuente: la Oficina Central de Estadísticas sueca contabiliza 1.006.000 apartamentos nuevos construidos en la década, mientras que otras fuentes hablan de unos 940.000 hogares añadidos (posiblemente sin contar ciertas viviendas unifamiliares). En cualquier caso, se alcanzó aproximadamente la meta inicial. Conviene destacar que, en paralelo, se demolieron bastantes edificios antiguos e insalubres –por ejemplo, viejos barrios de Estocolmo fueron arrasados en la “regulación de Norrmalm” para dar paso a construcciones modernas. Por eso, el incremento neto en el parque de viviendas fue algo menor que el número bruto construido. Aun así, el impacto fue enorme: hacia 2004, alrededor del 25% de todas las viviendas existentes en Suecia habían sido levantadas durante el Miljonprogrammet, evidenciando hasta qué punto este plan marcó el urbanismo del país.
En términos de ritmo, durante los años pico se llegaron a construir más de 100.000 viviendas al año, cifra impresionante para un país que entonces tenía unos 8 millones de habitantes. Suecia invirtió fuertemente recursos públicos en este empeño: en total creó alrededor de 1,7 millones de viviendas nuevas entre los años 60 y 70 (incluyendo el millón del programa y otras fuera de él). Para dimensionar el esfuerzo financiero, basta señalar que el gasto en vivienda pasó a ser uno de los capítulos clave del presupuesto estatal y municipal durante esa época. Además de los fondos de pensiones ya mencionados, se movilizaron unos 5.000 millones de coronas suecas de la época en forma de préstamos y subsidios estatales (una suma colosal entonces). El Estado actuó como garante y motor de la construcción, confiando en que la inversión se recuperaría a largo plazo vía rentas de alquiler asequibles y mejora de la productividad económica al tener una población bien alojada.
Logros del plan sueco: hogares dignos para todos
El Miljonprogrammet suele considerarse, a grandes rasgos, un éxito en cuanto a sus objetivos inmediatos. Por primera vez, Suecia pudo resolver el crónico déficit de vivienda que la aquejaba. Hacia mediados de los años 70, la situación se había invertido: la escasez dio paso incluso a un exceso de oferta, con apartamentos vacíos en algunos barrios recién construidos. El plan redujo drásticamente el hacinamiento que antes era común, especialmente en las ciudades. De hecho, se logró que prácticamente cada familia que lo desease accediera a un piso moderno con todas las comodidades básicas. Un estudio histórico señala que el Programa del Millón “proporcionó a millones de personas viviendas modernas con acceso a comodidades que hoy se dan por sentadas (calefacción central, inodoros, etc.)”, elevando enormemente la calidad de vida cotidiana. A modo de ejemplo, en 1945 solo la mitad de las viviendas suecas tenían calefacción central o baño propio, pero para 1970 prácticamente todas las nuevas viviendas incluían estas dotaciones estándar. Se puede afirmar que, gracias a este esfuerzo, Suecia entró en los años 80 con un parque inmobiliario casi totalmente renovado, muy superior en estándar habitacional al de muchas otras naciones europeas de la época.

Otro logro importante fue el efecto económico y social integrador. La construcción masiva generó empleo en el sector de la construcción durante la década, ocupando a decenas de miles de trabajadores, incluyendo muchos inmigrantes que llegaron a Suecia en esos años buscando oportunidades. Asimismo, al realizarse el plan en todo el territorio nacional (no solo en Estocolmo, sino también en ciudades medianas y pequeñas), contribuyó a vertebrar el país y a frenar temporalmente la despoblación de ciertas zonas. El Estado marcó pautas para que los nuevos barrios fueran lugares habitables y completos: dotados de escuelas, centros comunitarios y espacios verdes. En muchos casos, las familias jóvenes que se mudaron desde viejos pisos del centro a estos nuevos conjuntos periféricos valoraban positivamente la amplitud de las viviendas, la luz natural, la presencia de parques infantiles y la ausencia de hacinamiento.
En suma, el legado positivo del plan sueco fue haber garantizado el derecho a una vivienda digna a prácticamente toda la población de aquella generación. Se materializó el ideal del “hogar para todos” en el contexto del Estado de bienestar. Hasta el día de hoy, buena parte de la clase media y trabajadora sueca creció o vivió en viviendas construidas en esos años, lo que dejó una huella generacional. Por supuesto, con el tiempo también se harían evidentes los aspectos menos brillantes de esta política, que pasaremos a analizar. Pero es justo reconocer que el Miljonprogrammet cumplió su meta central de eliminar la carencia habitacional extrema y modernizar las condiciones residenciales del país.
Críticas y problemas posteriores del “Miljonprogrammet”
Pese a sus logros cuantitativos, el Plan del Millón no estuvo exento de críticas, algunas ya formuladas desde sus inicios. Una de las primeras objeciones fue estética y urbanística: muchos de los nuevos barrios se percibían como impersonales y monótonos, carentes de “alma”. La arquitectura funcionalista, con largos bloques de hormigón de apariencia uniforme, generó rechazo en parte de la población. El influyente diario Dagens Nyheter llegó a titular en septiembre de 1968, apenas inaugurado el suburbio de Skärholmen en Estocolmo: «¡Derriben Skärholmen!». En ese artículo se describía el horizonte de bloques alineados como “una de las aberraciones más inhumanas jamás construidas… una importación tardía de planificación urbana americana de los años 40, ya caduca”. Este llamado debate de Skärholmen marcó un antes y después en la opinión pública sobre los grandes proyectos habitacionales, subrayando la falta de belleza y variedad de los entornos creados.
También se criticó la escasez de zonas verdes y la frialdad de los espacios exteriores en algunos conjuntos. Un vecino del barrio de Rosengård recordaba que tras completarse el proyecto en 1972 “no había ni una ramita para que jugaran los niños” en su zona. Amplias explanadas de césped mal cuidado y estacionamientos dominaban el paisaje, en detrimento de parques arbolados o plazas acogedoras. Con el tiempo, estos entornos poco atractivos provocaron que quienes tenían medios económicos optaran por mudarse a otras áreas (por ejemplo, a las casas unifamiliares que se abarataron en los 70), mientras que en los altos bloques de alquiler quedaron mayoritariamente personas de menores recursos. Este proceso llevó a una segregación socioeconómica: los suburbios del millón pasaron de símbolo del progreso a asociarse con concentración de población vulnerable. A medida que aumentó la inmigración hacia Suecia en las décadas de 1970-80, muchos recién llegados con pocos recursos encontraron vivienda precisamente en estos distritos de alquiler barato, sumando una dimensión étnica a la segregación previa. Barrios como Rinkeby, Tensta (en Estocolmo) o Rosengård (en Malmö) empezaron a ser estigmatizados públicamente como problemáticos, lo que en parte es un legado de aquellos desequilibrios.
Otro problema que emergió fue el desequilibrio entre oferta y demanda hacia el final del programa. Paradójicamente, el éxito inicial llevó a un exceso: durante la primera mitad de los años 70 aumentaron los pisos vacíos en las áreas del millón. La fuerte construcción coincidió con cambios demográficos (el frenazo del baby boom a partir de 1970) y económicos (crisis del petróleo de 1973) que redujeron la demanda esperada. Muchas familias jóvenes empezaron a preferir casas en las afueras o simplemente se habían satisfecho las necesidades básicas, de modo que ciertos proyectos quedaron con unidades sin ocupar. Este superávit hizo que en 1975 se cancelara oficialmente el plan: había cumplido su cometido y el país entraba en una nueva fase. Como reacción, a partir de 1975 se dio un giro en la política de vivienda sueca, fomentando la construcción de viviendas unifamiliares en lugar de grandes bloques. En 1977, las casas individuales ya constituían tres cuartas partes de toda la construcción de vivienda nueva, frente a solo una tercera parte durante la época del millón. Es decir, Suecia viró bruscamente hacia el modelo opuesto, dejando un relativo vacío en la producción de vivienda colectiva en las décadas siguientes. De hecho, tras 1974 la construcción cayó y nunca volvió a alcanzar los niveles de la época dorada; esto contribuyó a que, años más tarde, surgieran de nuevo déficits de vivienda en ciertas ciudades.
Finalmente, con el paso de las décadas, surgió el reto de la renovación de todo este parque habitacional envejecido. Muchas edificaciones del Miljonprogrammet, aunque bien construidas para el estándar de los 60, llegaron al siglo XXI necesitando reformas profundas: aislamientos térmicos deficientes, tuberías e instalaciones agotadas, fachadas deterioradas, etc.. Alrededor de 650.000 apartamentos requerían renovaciones mayores hacia 2010, y solo un 20% habían sido modernizados para entonces. El coste estimado de rehabilitar integralmente estos edificios (incluyendo mejoras de eficiencia energética) se calculaba en aproximadamente 1 millón de coronas suecas por vivienda, lo que suponía una inversión total del orden de 650.000 millones de coronas (unos 60.000 millones de euros) si se acometía en todos ellos. Este es un legado complejo: la generación siguiente debe invertir de nuevo para mantener habitable lo construido masivamente medio siglo atrás. Las tres grandes constructoras suecas (Skanska, NCC, Peab), que en su día edificaron muchos de estos bloques, actualmente lideran programas de rehabilitación (Miljonhemmet o “Hogar del Millón”) para actualizar esas viviendas a las exigencias modernas. No obstante, surgen dilemas sociales: ¿cómo costear las reformas sin disparar los alquileres? Muchos inquilinos de esas zonas no pueden afrontar subidas de renta, de modo que la financiación pública vuelve a ser necesaria para evitar una nueva brecha social.

En resumen, el Plan del Millón sueco dejó luces y sombras. Logró su objetivo de cantidad y mejoró la habitabilidad general, pero generó a posteriori desafíos de cohesión social, calidad urbanística y sostenibilidad a largo plazo. Estas lecciones resultan muy valiosas para cualquier país que hoy aspire a políticas de vivienda ambiciosas, como es el caso de la España actual.
La crisis de la vivienda en la España actual: diagnósticos y datos
España atraviesa en 2025 una situación preocupante en materia de vivienda, aunque sus causas son distintas a las de la Suecia de los 60. En las últimas décadas, el acceso a una vivienda asequible se ha vuelto difícil para amplias capas de la población, en especial para la gente joven. Los datos recientes del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud son elocuentes: solo el 15,2% de los españoles de 16 a 29 años logró independizarse a finales de 2024, la tasa más baja registrada para un segundo semestre desde que hay registros. Esto supone un retroceso notable respecto al máximo de emancipación juvenil alcanzado en 2008 (26%), reflejando que cada vez más jóvenes siguen viviendo con sus padres por necesidad económica. Y no es porque no tengan empleo: de hecho, el paro juvenil ha bajado a mínimos desde 2007 y los salarios medios de los menores de 30 crecieron en 2023. La razón principal es ajena al mercado laboral: es el acceso a la vivienda lo que actúa como barrera casi infranqueable para la juventud española de hoy.
El encarecimiento del alquiler ha sido especialmente determinante. Durante 2022-2024 los precios del alquiler en España marcaron máximos históricos, con subidas interanuales cercanas al 10%. A finales de 2024, el alquiler medio se situó en unos 1.080 euros mensuales, una cifra prohibitiva para un salario joven medio. Para ponerlo en contexto, alquilar una vivienda en solitario exigiría a un joven asalariado destinar más del 90% de su sueldo únicamente al pago del alquiler (¡92,3% según el propio Observatorio de Emancipación!). Este porcentaje supera con creces el umbral del 30% de ingresos que organismos internacionales recomiendan no sobrepasar para gastos de vivienda. Incluso compartiendo piso –opción a la que recurren muchos menores de 35– la carga es altísima: una habitación en piso compartido cuesta de media 380 € al mes, que equivale al 32-40% del sueldo juvenil, dependiendo de la ciudad. Por tanto, miles de jóvenes se ven obligados a posponer indefinidamente la emancipación o a convivir con roommates en situaciones precarias, ya que emanciparse en solitario es prácticamente imposible en las actuales condiciones de mercado.
La alternativa tradicional, la compra de vivienda, tampoco ofrece alivio. El precio medio de un piso en venta ronda los 200.000 euros en España, lo que equivale a unos 14 años de salario íntegro para un joven individual. Además, reunir la entrada (normalmente un 20% del valor, alrededor de 40.000-60.000 €) requeriría ahorrar varios años de sueldo completo, algo fuera del alcance de la mayoría antes de los 30 años. Por eso, la tasa de propiedad de vivienda entre menores de 35 ha caído y muchos potenciales compradores se ven excluidos del mercado hipotecario. En suma, el déficit de vivienda asequible castiga sobre todo a la generación joven, pero sus efectos se extienden a amplios sectores urbanos.
No se trata solo de un problema individual, sino de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda de viviendas. Durante la última década, España ha creado nuevos hogares a mayor ritmo del que construye casas. Según el Banco de España, por primera vez en años se están formando más hogares que viviendas nuevas se construyen, lo que agrava la tensión en el mercado. Entre 2014 y 2021, el número de hogares creció continuamente mientras la construcción se desplomaba tras la crisis financiera, resultando en escasez. De acuerdo a un estudio de CaixaBank Research, el déficit acumulado de viviendas en España en los últimos cuatro años ronda entre 500.000 y 750.000 unidades –dependiendo de si contamos proyectos no realizados o usos alternativos. Este déficit explicaría hasta un 39% de la subida de precios de la vivienda reciente: es decir, si la oferta hubiera crecido al compás de la demanda, la escalada de precios habría sido bastante menor. Las regiones más tensionadas son justamente las de mayor atracción económica y turística: Madrid, Barcelona, la costa levantina (Alicante, Valencia) y Málaga presentan las brechas más grandes entre casas disponibles y población que las demanda. En cambio, la llamada “España vaciada” (zonas rurales despobladas) tiene un stock más holgado, aunque en muchos casos son viviendas vacías en pueblos con poca demanda efectiva.
La falta de oferta suficiente, unida a la financiarización de la vivienda, ha derivado también en un malestar social palpable. Las protestas en demanda de una vivienda digna se han multiplicado en España en los últimos años. En la imagen, una manifestación celebrada en Madrid en febrero de 2025 exhibe una pancarta con los logos de grandes bancos y el lema “Traficantes de casas”, acusando a estas entidades de lucrar con un derecho básico (la vivienda) y señalando la especulación inmobiliaria como culpable de la situación. Este sentimiento refleja una realidad: en 2022-2023, cerca del 18% de las viviendas en España fueron compradas por extranjeros, muchos con alta capacidad adquisitiva, contribuyendo al alza de precios en zonas costeras y urbanas de alto interés. Asimismo, fondos de inversión y grandes tenedores han acumulado carteras de pisos para alquilar, priorizando beneficios. Los manifestantes y plataformas por la vivienda denuncian que se trata de un mercado donde prima la inversión sobre la función social de la vivienda, y reclaman más intervención pública.
Paradójicamente, España tiene millones de viviendas vacías que podrían ser parte de la solución si se movilizaran. Según el INE, hay alrededor de 3,8 millones de viviendas desocupadas (censo 2021) en todo el país, equivalentes a casi un 14% del parque total. El problema es que no todas están donde se necesitan: muchas viviendas vacías se sitúan en zonas rurales o periferias poco demandadas, o son pisos antiguos en mal estado que requieren inversión para ser habitables. Aun así, administraciones y expertos estudian incentivos y medidas coercitivas para sacar al mercado parte de esas viviendas ociosas –desde bolsas de alquiler asequible hasta penalizaciones fiscales por tener pisos vacíos de forma permanente. La propia ley estatal de vivienda aprobada en 2023 contempla la posibilidad de recargos en el IBI a casas vacías y la declaración de zonas tensionadas donde limitar subidas de alquiler, intentando así alinear la oferta con la demanda social. Pese a ello, la entrada en servicio de estas viviendas vacantes es lenta y compleja, y no basta para resolver el déficit actual.
Otro factor estructural es la escasez de vivienda social pública en España. Históricamente, el parque público de alquiler ha sido mínimo comparado con otros países europeos. Actualmente, solo aproximadamente un 2% de las viviendas en España son de titularidad pública o con alquiler social, frente a una media del 9% en la Unión Europea. Gobiernos sucesivos han vendido o no ampliado suficientemente la vivienda protegida construida en décadas pasadas. El Gobierno central en 2023 anunció un Plan de Vivienda ambicioso para ampliar el parque público con 100.000 nuevas viviendas asequibles, combinando la movilización de 50.000 viviendas de la SAREB (el llamado “banco malo” que heredó activos de la crisis de 2008) y la construcción de otras 50.000 en suelos públicos. La inversión prevista ronda los 5.900 millones de euros. Sin embargo, hasta la fecha los avances son limitados: entre julio de 2023 y septiembre de 2024 solo se habían entregado 244 viviendas públicas nuevas efectivas, muy lejos de las miles por año que se requerirían. Aunque hay unas 60.000 viviendas en distintas fases de desarrollo (proyecto, construcción) para alquiler social, el ritmo es insuficiente. El Banco de España estima que sería necesario incorporar 1,5 millones de viviendas al parque de alquiler social en los próximos 15 años para acercarse siquiera a la media europea. Esto implicaría construir del orden de 100.000 viviendas públicas al año hasta 2039, multiplicando por más de diez la producción actual, un desafío mayúsculo. En otras palabras, para resolver el problema habitacional en España se requeriría un esfuerzo de política pública de una escala que recuerda, inevitablemente, al plan sueco de los años 60.
¿Puede España inspirarse en el modelo sueco?
A la luz de los datos, la crisis de vivienda en España demanda soluciones audaces y de largo plazo, tal como en su día Suecia afrontó su propio déficit con un plan estratégico. Por supuesto, cada país tiene sus particularidades estructurales, políticas y sociales, por lo que no se trata de copiar mecánicamente el Miljonprogrammet. No obstante, algunos elementos clave del modelo sueco podrían adaptarse al contexto español actual:
- Visión a largo plazo con metas cuantificadas: Suecia fijó un objetivo claro (1 millón de viviendas en 10 años) que guió todas las políticas. En España, sería conveniente establecer una meta estatal ambiciosa de construcción de vivienda asequible (por ejemplo, esas 1,5 millones de viviendas sociales en 15 años que señala el Banco de España) y planificar recursos para cumplirla. Esto daría una señal de compromiso continuado, más allá de los ciclos electorales. Implicaría pactar un gran acuerdo político nacional por la vivienda, de modo que independientemente del gobierno de turno, se mantenga el rumbo hasta lograr el objetivo (similar a como en Suecia hubo consenso sobre la necesidad de construir masivamente viviendas).
- Fuerte inversión pública y financiación innovadora: Una lección del caso sueco es utilizar fondos públicos de manera inteligente para apalancar la construcción. España podría explorar fórmulas de financiación como la emisión de bonos de vivienda, la implicación de fondos de pensiones (salvando diferencias con el modelo sueco, los fondos de pensiones en España son distintos a los suecos) o el uso de recursos europeos. De hecho, los fondos Next Generation de la UE ya están destinando partidas a vivienda social, pero quizás haría falta multiplicar estas inversiones. El caso sueco muestra que gastar en vivienda es una inversión social rentable a largo plazo: mejora la productividad (trabajadores menos preocupados por el alojamiento), dinamiza la economía y reduce gastos en otras áreas (por ejemplo, en ayudas de emergencia, habitabilidad, salud derivada de malas condiciones, etc.). España actualmente destina un porcentaje bajo del PIB a vivienda pública; incrementarlo de forma sostenida durante una década podría ser factible si se concibe como proyecto de país.
- Facilitar suelo y acelerar trámites urbanísticos: Uno de los obstáculos en España es la disponibilidad de suelo urbanizable y los largos trámites para nuevos desarrollos. Aplicando el espíritu de la Lex Bollmora sueca, se podría permitir a consorcios públicos construir viviendas en suelo de distintos municipios de forma coordinada, evitando trabas burocráticas locales. Muchas ciudades españolas tienen bolsas de suelo público (por ejemplo, antiguos cuarteles, terrenos de Sepes, etc.) que podrían destinarse rápidamente a vivienda asequible. Es fundamental simplificar licencias y recalificaciones para proyectos de interés general en vivienda, garantizando a la vez la sostenibilidad ambiental. Suecia logró levantar barrios enteros en pocos años porque tenía una planificación ágil y centralizada para el programa; en España habría que compaginar la competencia municipal en urbanismo con una dirección estatal/regional que agilice los procesos cuando se trate de vivienda social prioritaria.
- Colaboración público-privada bajo condiciones claras: Al igual que en el Miljonprogrammet participaron cooperativas y constructoras privadas bajo normas públicas, en España se podría incentivar la colaboración de promotores privados en la creación de vivienda asequible. Por ejemplo, ofreciendo créditos blandos, avales o ventajas fiscales a empresas que construyan promociones de alquiler asequible (con rentas limitadas al 30% de ingresos medios) o que vendan a precio tasado para jóvenes. También se puede apoyar a cooperativas de vivienda y modelos alternativos (cesión de uso, cohousing, vivienda colaborativa) que están surgiendo en España, para que escalen su aporte. La condición debe ser que el beneficiario del apoyo público garantice la función social de esas viviendas por un periodo largo (que no puedan venderse a precio de mercado al poco tiempo, por ejemplo). En Suecia, gran parte de las viviendas del millón quedaron en manos municipales o cooperativas sin ánimo de lucro (allmännyttan y bostadsrätt), lo que mantuvo su vocación social por décadas. Imitar parcialmente esto –creando un gran parque de alquiler gestionado públicamente o por entidades sociales– sería replicar la idea de que la vivienda no es solo mercancía, sino un bien social.
- Innovación constructiva y estandarización inteligente: Dado que hay que construir mucho y rápido, conviene estandarizar procesos para ganar eficiencia. Suecia en los 60 aprovechó las nuevas técnicas de prefabricación de módulos de hormigón; hoy en día en España podría apostar por la construcción industrializada, módulos 3D, prefabricados y otras tecnologías (impresión 3D, por ejemplo) para acelerar los ritmos sin perder calidad. La estandarización no tiene por qué implicar monotonía visual: es posible diseñar varios modelos base de vivienda que luego se varíen en fachada y entorno para evitar la uniformidad absoluta. Empresas españolas de construcción modular ya existen y podrían escalarse con apoyo institucional. Además, integrando criterios de eficiencia energética desde el diseño (casas pasivas, paneles solares, buenos aislamientos) se evitan costes futuros de rehabilitación energética –aprendiendo de la experiencia sueca, donde ahora deben mejorar el aislamiento de aquellas construcciones antiguas. Construir rápido pero con calidad es viable con la tecnología actual, siempre y cuando haya una dirección técnica rigurosa (por ejemplo, homologando ciertos materiales y componentes igual que Suecia homogeneizó sus cocinas y sanitarios en los 60).
- Calidad urbana y mezcla social: Una diferencia importante a considerar es evitar los errores de diseño urbano que luego pasan factura. Si España planifica nuevos desarrollos masivos, debe procurar que tengan espacios verdes abundantes, diversidad arquitectónica, servicios cercanos y buena conexión de transporte público. Esto hará que esos barrios sean atractivos para todo tipo de familias, evitando estigmatización. Asimismo, es crucial promover la mezcla social: no concentrar exclusivamente vivienda para rentas bajas en un mismo sitio. Un modelo puede ser reservar porcentajes de vivienda protegida dentro de nuevos barrios integrados con vivienda libre, para no crear guetos. O desarrollar proyectos en distintas escalas y localizaciones, en lugar de un megabarrio de 10.000 VPO todas juntas. La experiencia sueca mostró que cuando se segmenta por nivel socioeconómico, se acentúan la segregación y los problemas. Por eso, cualquier “plan millón” español debería ir acompañado de políticas de integración: dispersar la vivienda asequible por la trama urbana existente, rehabilitar edificios vacíos en centros urbanos para uso social, etc., no solo construir polígonos periféricos aislados.
- Mantenimiento y gestión a largo plazo: Construir viviendas es solo el primer paso; luego hay que mantenerlas. España necesita fortalecer estructuras de gestión del parque público. Suecia acabó con 25% de su parque en vivienda social que ahora requiere renovación; en España habría que dotar a los ayuntamientos o entes gestores de recursos para conservar los edificios en buen estado, con planes de mantenimiento preventivo. Esto incluye un modelo de financiación sostenible (por ejemplo, reinvirtiendo las rentas de alquiler social en la mejora de los edificios) y participación de los residentes en el cuidado de las comunidades. Un beneficio de tener vivienda pública es que se puede planificar su ciclo de vida con criterio social, sin depender de los vaivenes del mercado.
- Concienciación y consenso social: Finalmente, cualquier plan ambicioso necesita apoyo ciudadano. En Suecia, aunque hubo críticas al estilo de los barrios, la población entendió la necesidad de construir masivamente y valoró los beneficios (millones accedieron a viviendas mejores). En España, durante años se ha visto la construcción de vivienda pública con cierto recelo o se ha confiado en que el mercado privado proveería. Ahora la sociedad parece más consciente de que el Estado debe intervenir: las protestas por vivienda digna, el clamor contra la especulación y la aceptación mayoritaria de medidas como limitar alquileres en zonas tensionadas indican un cambio de mentalidad. Es un buen momento para impulsar un nuevo paradigma donde la vivienda se considere un derecho básico que requiere de políticas públicas de gran alcance, así como sucedió en el norte de Europa en el siglo XX.
Conclusión: Pensar en grande para garantizar el derecho a la vivienda
La historia del Plan del Millón de Viviendas sueco nos enseña que, frente a una crisis habitacional, las soluciones graduales y tímidas pueden no ser suficientes. Suecia optó en los años 60 por una respuesta estructural, planificada y masiva, y logró en gran medida su objetivo de proporcionar vivienda digna a su población, aunque pagó ciertos costes en homogeneidad urbana y segregación que con el tiempo han debido corregirse. España, salvando las distancias, podría inspirarse en aquel ejemplo para abordar su propia emergencia de vivienda. El contexto español actual es diferente –no es un país en industrialización acelerada, sino una economía desarrollada con problemas de acceso por precios y distribución injusta–, pero justamente por eso quizás requiere más imaginación y voluntad política.
No se trata de importar modelos foráneos sin más, sino de recuperar la ambición de las políticas públicas de antaño adaptadas al siglo XXI. Un plan de vivienda en España inspirado en el Miljonprogrammet sueco podría significar: construir cientos de miles de viviendas asequibles (de alquiler y en propiedad) de forma descentralizada pero bajo una coordinación estatal, movilizar recursos equivalentes a un plan de rescate social, involucrar al sector privado bajo reglas claras y, sobre todo, poner a las personas en el centro de la política de vivienda. Implicaría entender la vivienda no solo como un bien de mercado, sino como una infraestructura social esencial, al igual que lo son los hospitales o las escuelas.
La actual crisis española –jóvenes que no pueden emanciparse, familias destinando la mitad de sus ingresos al alquiler, ciudades expulsando a sus vecinos por los precios– demanda medidas a la altura. El plan sueco fue fruto de una época de optimismo y confianza en la capacidad del Estado para planificar el bienestar. Tal vez ha llegado el momento de recuperar parte de ese optimismo y pensar en soluciones grandes: construir, rehabilitar y regular con una visión de largo alcance. Con cuidado de no repetir errores (procurando diversidad, integración y sostenibilidad), España puede y debe plantearse una política de vivienda audaz. Como dice el artículo 47 de la Constitución española, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y corresponde a los poderes públicos hacerlo efectivo. La experiencia sueca nos recuerda que sí es posible, con planificación, recursos y determinación, convertir ese derecho en realidad palpable. Es hora de tomarnos en serio la vivienda –tal vez con un “plan del millón” a la española– para que las próximas generaciones vivan con la seguridad y dignidad que merecen.
