Del pecado original al curry rojo: diez años de un paladar transformado

La semana pasada hizo 10 años que mi vida dio un giro de 180 grados en muchos aspectos. El que quiero contarte aquí es el que transformó por completo mi forma de saborear la comida: el descubrimiento de la gastronomía tailandesa. No hablo de la versión adaptada para turistas o de los restaurantes que encontramos en Europa, sino de la comida auténtica, la casera, la que se prepara en los hogares y en los mercados de Tailandia. He tenido la suerte de conocerla de primera mano y de involucrarme en ella, y esa experiencia ha revolucionado mi paladar, elevándolo al Olimpo de los sabores. Déjame que con este artículo te cuente cómo este viaje cambió para siempre mi forma de entender la mesa y el placer de comer, pero para entenderlo mejor, vamos a explicar primero por qué nuestras culturas han desarrollado relaciones tan distintas con la comida y cómo la religión y la historia tuvieron mucho que ver.
Placer y pecado: la huella del cristianismo en la gastronomía occidental
En la cultura occidental, profundamente marcada por siglos de cristianismo, la relación con el placer de comer ha estado teñida de ambivalencia. La tradición judeocristiana nos cuenta que el primer pecado de la humanidad fue, literalmente, un antojo gastronómico: Adán y Eva comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del Paraíso por ello . Este relato fundacional asoció desde muy temprano la idea de que ceder a la tentación de la comida puede traer culpa y castigo. No es casualidad que a los placeres intensos se les llame a veces “pecaminosos” en el lenguaje coloquial. En la Biblia, comer aquello que Dios había vedado simboliza desobediencia y desenfreno, y esa sombra de culpa ha acompañado el disfrute culinario en Occidente durante siglos.
A lo largo de la historia europea, la Iglesia cristiana –especialmente durante la Edad Media– reguló estrictamente la dieta y desconfió de la comida entendida como placer. Numerosos días al año eran de ayuno o abstinencia: todos los viernes, la Cuaresma, Adviento, las vigilias… se prohibía la carne y se instaba a comer lo mínimo necesario . Era común la expresión “pecado de gula” para condenar el exceso al comer. Los sermones advertían contra cualquier alimento o condimento “superfluo” cuyo fin fuera simplemente deleitar el cuerpo, una vez satisfechas las necesidades básicas . En otras palabras, si comías algo solo porque te gustaba su sabor y no porque lo necesitabas para nutrirte, estabas caminando por la senda del pecado. La virtud estaba en la frugalidad y la moderación.
Este pensamiento llevó a situaciones curiosas. Ciertos alimentos se miraban con recelo moral. Por ejemplo, en la Europa medieval las perdices –aves apreciadas en banquetes nobles– tenían mala fama entre clérigos y moralistas: se las consideraba animales lujuriosos (¡se decía que copulaban sin cesar, incluso hembras entre sí!) y por tanto su carne podía “incitar la concupiscencia”. De hecho, la clásica frase de los cuentos “fueron felices y comieron perdices” quizás esconda un doble sentido entre el lujo y la lujuria de los recién casados . Un famoso predicador, san Bernardino de Siena, llegó a recomendar a las viudas que evitasen comer perdiz para no despertar apetitos “impropios” de su estado . Este ejemplo muestra cómo en Occidente la comida no era solo comida: también podía ser vehículo de virtudes o pecados.

No solo las carnes o las aves lujosas inquietaban a la moral religiosa. También las especias y sabores intensos llegaron a verse con sospecha. En la Alta Edad Media europea, el uso de especias exóticas (pimienta, canela, clavo, nuez moscada, etc.) era símbolo de estatus y sofisticación –solo los ricos podían permitírselas– . Pero con el tiempo algunos moralistas criticaron esa cocina “recargada”. Ya en la era moderna (siglos XVII-XVIII), cuando las especias se abarataron gracias al comercio con Oriente, las élites europeas cambiaron de gusto: empezó a valorarse más el sabor natural de los ingredientes locales y la cocina simple “a la francesa”, sin tantos condimentos estridentes. Como apuntan algunos historiadores, hubo cierto esnobismo culinario: lo que antes era lujo (especias) pasó a ser visto casi como vulgar, y la verdadera alta cocina se volvió más sutil y moderada en sabores. Quedó en la mentalidad occidental la idea de que saturar de especias un plato era “tapar” su esencia, quizá incluso un acto de exceso poco refinado. Mejor la moderación y la templanza en el gusto.
En suma, Occidente heredó una cultura en la que disfrutar abiertamente de la comida podía generar culpa. La glotonería es uno de los siete pecados capitales, y no por casualidad. Durante siglos, la religión predicó continencia en la mesa: se alababa al santo que apenas comía más que un mendrugo (la “anorexia santa” de algunas místicas medievales es un fenómeno real, con mujeres que ayunaban hasta casi desfallecer en nombre de la fe ), mientras que hartarse de manjares se veía como una vergüenza moral. Incluso innovaciones destinadas a facilitar el disfrute culinario fueron rechazadas al principio: cuando en el siglo XI una princesa bizantina introdujo en Europa el tenedor para no ensuciarse las manos al comer, un clérigo indignado lo llamó “instrumento diabólico” desde el púlpito . ¡Así de mal visto estaba refinarse demasiado en la mesa!
Con este trasfondo, no es de extrañar que la gastronomía tradicional occidental sea relativamente sobria en comparación con la oriental. Las cocinas europeas suelen realzar uno o dos sabores predominantes, con condimentos moderados. Por ejemplo, pensemos en la simplicidad rústica de un pan con buen aceite de oliva y jamón: delicioso, sí, pero de perfil de sabor claro, sin gran complejidad de especias. En cambio, en muchas culturas orientales cada bocado es un torbellino de matices. ¿Por qué? Ahí entran en juego otras filosofías y formas de entender el placer.
Oriente y el goce de los sentidos: otra filosofía del sabor
Si en Occidente el placer culinario estuvo asociado a la culpa, en Oriente (hablo en plural, porque son muchas culturas, aunque me centraré en Asia oriental y sureste asiático) la aproximación histórica ha sido diferente. No es que en Oriente no existan religiones o códigos morales sobre la comida –los hay, desde el vegetarianismo hindú por pureza hasta la moderación budista–, pero nunca se desarrolló esa noción de pecado original ligado a comer algo sabroso. El budismo, muy influyente en países como Tailandia, propone el camino medio: ni glotonería ni ayuno extremo, sino moderación consciente. Los monjes budistas, por ejemplo, se alimentan con sencillez, a menudo evitan el ajo y la cebolla porque “agitan” los sentidos, y comen solo por la mañana. Sin embargo, esa disciplina es para la vida monástica, no una imposición moral para toda la sociedad. Para la gente común, comer bien es algo positivo, parte de la vida buena en comunidad. No existe la idea de que disfrutar de un plato sabroso te haga moralmente impuro, siempre que mantengas la moderación y la gratitud.
De hecho, muchas culturas orientales integran la comida como celebración y vínculo social sin el barniz de culpa. En países como Tailandia, la comida está en todas partes y a todas horas: mercados callejeros, puestos ambulantes, festivales de comida… Se come en grupo, compartiendo platos al centro de la mesa (lo que fomenta probar de todo un poco). Un dicho tailandés común para saludar es “¿Gin khao rue yang?” que significa “¿Has comido (arroz) ya?”. Comer es sinónimo de estar bien. El placer de los sabores picantes, ácidos, dulces, salados y amargos mezclados forma parte de la identidad cultural. La gastronomía tailandesa, en particular, se enorgullece de lograr un equilibrio armonioso entre varios sabores a la vez: un buen curry puede ser a la vez picante, ligeramente dulce, con un punto ácido de lima y el toque salado del nam pla (salsa de pescado). Según el chef e investigador David Thompson, la cocina Thai consiste en “malabarismos con elementos dispares para crear un acabado armonioso” en el plato . En otras palabras, buscan deslumbrar al paladar con contrastes balanceados.

Esa explosión de sabores que yo experimenté la primera vez que probé, digamos, un tom yum (sopa tailandesa picante y ácida) o unos fideos salteados con curry, no es vista allí como algo pecaminoso, sino como algo alegre. Comer es un placer cotidiano del que nadie tiene que avergonzarse. Las únicas “reglas” vienen más bien de la medicina tradicional (por ejemplo, equilibrar alimentos “calientes” y “frescos” para la salud) o de la etiqueta social (no clavar los palillos en el arroz porque es de mala educación, etc.), pero no de un mandato divino que diga “no disfrutarás”. En la iconografía oriental no encontramos una “Eva tentada por la fruta”, sino más bien bodhisattvas ofreciendo arroz con leche como gesto de compasión (hay una historia budista donde Sujata ofrece alimento al Buda para salvarle del exceso de ayuno). La comida puede tener significado espiritual (ofrendas, etc.), pero disfrutarla no acarrea culpa existencial.
Es interesante que, mientras en Occidente la palabra “gula” connota pecado, en Oriente el problema no es la gula sino el apego. El budismo enseñó a no apegarse excesivamente a los placeres sensoriales para evitar sufrimiento, pero eso es una invitación a la moderación consciente, no una condena moral al sabor. De hecho, uno puede saborear cada bocado con gratitud mindfulness (plenamente consciente) y eso es visto positivamente en oriente. Comer despacio, apreciando la comida, dándole importancia al sabor, es algo bueno; contrasta con cierta tradición occidental de ver el comer casi como trámite fisiológico que mejor no alabar demasiado en público.

Como resultado, las gastronomías orientales desarrollaron una enorme riqueza sensorial. Pensemos en la variedad de especias de la cocina india, en el uso magistral del umami en Japón, o en Tailandia mezclando hierbas aromáticas, leche de coco, chiles, cítricos, salsa de soja o de pescado, etc. Todo para deleitar el paladar de la forma más intensa. No es que en Oriente no valoren la calidad natural del ingrediente (¡vaya si la valoran, un sushi de atún lo demuestra!), sino que no le hacen ascos a aderezarlo con lo que haga falta para exaltar la experiencia. No hubo en Asia un movimiento equivalente al “afrancesamiento” sobrio del siglo XVIII europeo; al contrario, muchas cocinas asiáticas tradicionales mantuvieron vivo el amor por lo especiado y potente. China, por ejemplo, tiene provincias enteras (Sichuán, Hunan) famosas por su comida mala (麻辣) ultra-picante que entumece la boca de puro ardor, y lejos de verse mal, se considera un gusto adquirido muy apreciado. En Corea, el kimchi fermentado pica y huele fuerte, y es orgullo nacional. Cada cultura oriental tiene sus maravillas: en Tailandia “sin picante no hay sabor”, suelen decir. Y no lo ven como exceso, sino como alegría.
No quiero idealizar tampoco: en Oriente también existe la moderación y la simplicidad (un bol de arroz blanco con té verde en Japón puede ser la comida de un monje zen). Pero la diferencia está en que esa austeridad es elección filosófica o circunstancia económica, no un mandato moral para todos. La mayoría de la población, en países como Tailandia, disfruta diariamente de una comida variada y sabrosa. Ferran Adrià, el célebre chef catalán, comentó en una entrevista (¡una que tuve la suerte de hacerle en mi podcast!) que “la población que, de promedio, come mejor en el mundo es la tailandesa”. Y es que allá, incluso el plato callejero más humilde está repleto de sabor y frescura – hierbas, chiles, lima, ajo, jengibre, todo en un solo platito de sopa o salteado. Comer bien no es lujo de ricos; es patrimonio común. Eso me conquistó desde que “conocí a Chat” (mi ventana personal al mundo Thai). Chat me enseñó que en su cultura la comida es felicidad compartida, no algo por lo que sentirse culpable.
Un paladar transformado: mi experiencia personal entre dos mundos
Al cabo de estos diez años de vivir entre la cocina occidental de mi origen y la cocina oriental que adopté en mi día a día, he aprendido algo simple: la comida es cultura tanto como es sabor. Los sabores que ahora prefiero –los currys picantes, las sopas aromáticas, el balance agripicante que hace vibrar la lengua– vienen cargados de la filosofía de vida de Oriente: apertura al disfrute, comunidad (porque muchos platos tailandeses se comparten entre varios), y una cierta despreocupación por la culpabilidad. Cuando regreso a casa y me sirvo un guiso tradicional occidental, lo disfruto desde otra perspectiva: aprecio su simplicidad reconfortante, pero ya no siento esa vieja idea de “no te excedas que es malo”. He hecho las paces con el placer de comer, integrando lo mejor de ambos mundos.


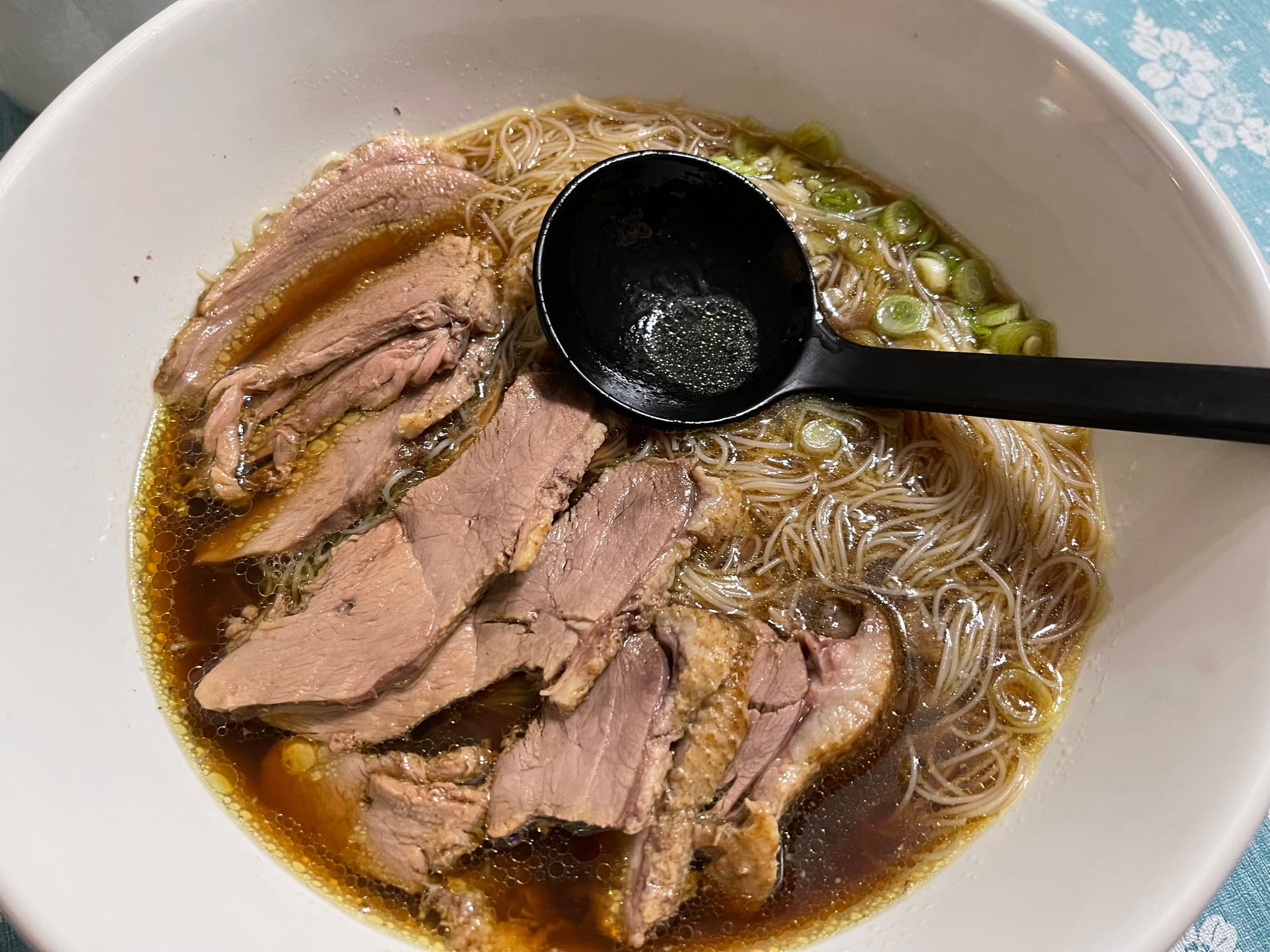
En mis comidas actuales conviven en armonía un trozo de queso manchego y una cucharada de pasta de curry rojo. Ya no pienso que uno sea mejor que otro; simplemente son expresiones distintas de cómo una cultura se relaciona con la comida. Occidente me enseñó a valorar la materia prima, la moderación de sabores y el ritual (como un buen vino para acompañar, o el pan nuestro de cada día que, no olvidemos, hasta en misa tiene rol sagrado). Oriente me enseñó a no temerle a la intensidad, a jugar con el paladar como un lienzo lleno de colores, y a entender la comida como celebración diaria. Y curiosamente, ambos enfoques pueden complementarse: ahora puedo saborear un plato occidental “simple” con la atención y gratitud que aprendí en Oriente, y puedo disfrutar un festín oriental con respeto por los ingredientes como aprendí en Occidente.
Al final, escribir sobre estas diferencias culturales, religiosas y culinarias me ayuda a explicarme sin herir sensibilidades. No digo que la comida occidental “sea sosa” en absoluto – de hecho, tiene su complejidad sutil, sus quesos añejos, sus vinos, sus hierbas mediterráneas fragantes – sino que para mi paladar entrenado en la potencia tailandesa, a veces parece discreta. Es como pasar de oír música clásica suave a un rock and roll lleno de energía: al principio el rock te aturde, luego te acostumbras y la música suave casi te sabe a silencio. Pero ambos tipos de música pueden apreciarse. Lo importante es comprender de dónde viene cada “sonido” culinario: en Occidente, siglos de pensamiento religioso inculcaron cierta cautela ante el placer desmedido, mientras que en Oriente predominó una visión más natural del disfrute sensorial. Esa herencia aún se siente en cada bocado de nuestros platos típicos.
Hoy puedo decir que me siento afortunado. He probado la fruta prohibida de los sabores intensos y, en lugar de expulsarme de ningún paraíso, me ha permitido entrar en uno nuevo: el paraíso multicultural de la gastronomía sin fronteras. Cada comida es para mí un puente entre Oriente y Occidente. Sirvo en la misma mesa un pad thai junto a una tortilla de patatas, y lejos de chocar, en mi interior brindan. Brindan porque ya no hay culpa, solo placer con conocimiento. Conozco la historia detrás de cada sazón y la respeto. Y al final del día, digo como en los cuentos: fui feliz y comí perdices… pero también curry, ¡y sin remordimientos!
